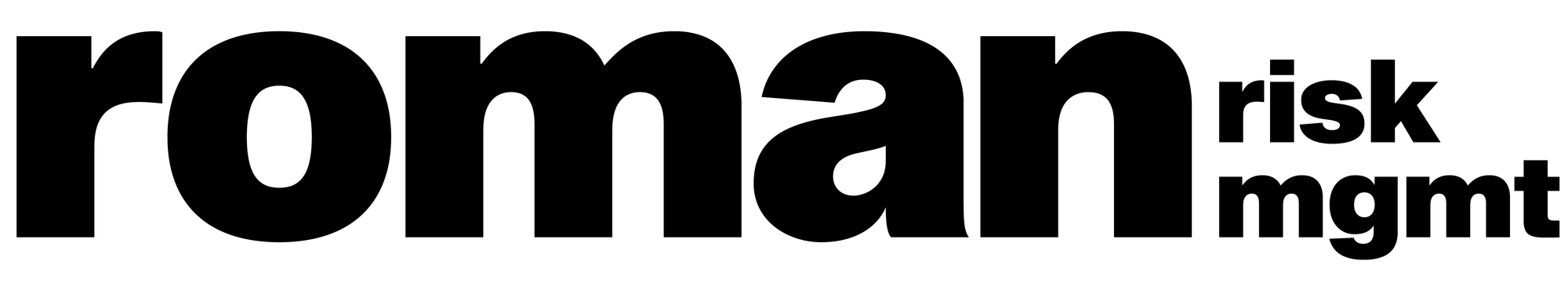Distopía de bajo presupuesto (y alta fidelidad)

Tecnología: el mito de la herramienta neutra
Este es un viejo debate: desde el cuchillo que sirve para cocinar o matar, hasta la energía nuclear que puede alimentar ciudades o borrar continentes. Hoy, ese mismo dilema se traslada a redes, algoritmos e interfaces. “Depende del uso”, repiten los que aún quieren creer que el fuego calienta más de lo que quema. “La tecnología no es buena ni mala”, agregan, como si una app fuera apenas una extensión del pulgar, y no una reescritura silenciosa de nuestras decisiones.
Esa idea —la de la neutralidad de la herramienta— suena razonable. Y es funcional. Porque permite seguir adelante sin asumir que cada nueva capa tecnológica no sólo nos modifica: nos organiza.
La historia del siglo XXI no está hecha de revoluciones visibles, sino de actualizaciones silenciosas. No hubo un día en que alguien declarara que el deseo se mediría en estrellas, o que el amor tendría que validarse por geolocalización. No hubo ley, ni decreto, ni consenso. Solo hubo términos y condiciones. Y después de aceptarlos, todo empezó a cambiar.
No por maldad. Ni por diseño. Sino por funcionamiento. Por el simple hecho de estar ahí.
La tecnología no necesita ser perversa para producir efectos perversos. No necesita querer reorganizar la vida: le basta con existir. Cuando aparece una nueva herramienta, lo que cambia no es sólo la manera de hacer las cosas: cambia la posibilidad de hacerlas. Lo que era íntimo se vuelve visible. Lo que era cotidiano, medible. Lo que era elección, ranking.
Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir de otra forma. Sin violencia. Sin drama. Solo con señal.
In Time: vivir no alcanza. Amarte, tampoco.
Hay distopías que se disfrazan de advertencias, y otras que apenas maquillan la realidad. In Time (2011) —la película que Justin Timberlake protagonizó cuando todavía era una estrella pop que actuaba como quien ensaya un escape del videoclip, y cuando aún creíamos que el apocalipsis vendría en forma de robot con metralleta— pertenece al segundo grupo. No hace falta mirar al futuro para entender su lógica: ya vivimos ahí. Solo que, por ahora, pagamos con tiempo de pantalla, no con minutos de vida. Es un alivio menor. Temporario. Y en cuotas.
En ese mundo, el tiempo es la moneda. Literal. A partir de los 25 años, el cuerpo se congela, pero la vida entra en cuenta regresiva. Cada segundo cuesta. El café, cuatro minutos. El transporte, siete. El alquiler, semanas. La vida cotidiana convertida en tarifa dinámica. Cuando el saldo llega a cero, no hay melodrama: hay protocolo. Una caída seca, sin testigos. Como quien pierde el Wi-Fi en plena videollamada y nadie pregunta si sigue vivo. La muerte como glitch presupuestario.
Lo inquietante no es el mecanismo. Es la docilidad. Nadie se pregunta por qué el tiempo se compra. Solo protestan cuando se encarece. La arquitectura no se discute: se vive. No hay política. Hay ansiedad. La injusticia no genera furia: genera eficiencia. Lo que escandaliza no es la estructura, sino el retraso.
In Time no necesita monstruos ni inteligencia artificial. Solo necesita un sistema operativo que registre. Cada segundo deja un dato. Cada dato, una condición. Y cada condición, un permiso. No hay policía. No hay juez. Solo un algoritmo que mide, ordena y distribuye vidas según su rentabilidad.
Los ricos no corren. No porque tengan chofer: porque ya están donde otros no pueden llegar. Su privilegio no es el saldo: es el margen de error. El derecho a demorar, a fallar sin morir, a besar sin plan de pagos. Mientras los pobres —los usuarios, los autónomos, los que creen en el multitasking— viven en sprint. Todo debe resolverse antes de que el contador llegue a cero. El afecto no se posterga. El deseo no se ensaya. El vínculo no se cocina: se recalienta y se sirve en platos biodegradables.
También tienen tiempo para comer sin plástico. Cuando In Time se estrenaba, crecía el slow food como contracultura frente al fast food globalizado. Cocinar lento, elegir el tomate de estación. Una revolución... con mantel de lino. Lo que nunca se dijo es que la lentitud, como la comida de mercado, no es una ética: es una renta. Solo cocina lento quien tiene tiempo. El fast food se volvió sinónimo de obesidad y pobreza. La rúcula silvestre, de pureza y cuerpo fitness. La velocidad se volvió vicio. La lentitud, mérito.
Ese patrón hoy se llama quiet luxury. Ya no se ostenta con logos. Se susurra. El que tiene, no grita. No necesita. Se viste sin etiquetas, cena sin stories, ama sin confirmar lectura. La versión premium del algoritmo: si sabes, sabes. Si tienes tiempo para no mostrarlo, ya estás en el 1%. El resto, que se apure.
“No tengo tiempo para una relación” ya no es metáfora. Es política de acceso. Protocolo de rechazo. No es que no haya ganas: no hay saldo. El amor no fracasa por incompatibilidad: fracasa por costo. Y cuando se ofrece, se ofrece con condiciones. Tiempo limitado. Agenda sujeta a cancelaciones.
Lo siniestro no es que se viva con miedo. Es que el miedo ya está interiorizado como gestión emocional. Nadie presiona. El sujeto se autorregula. No con culpa. Con cálculo. Como quien reorganiza su afecto en un Excel compartido.
In Time no es ciencia ficción. Es una pedagogía operativa. Una alegoría contable. Una brutal transparencia de lo que ocurre cuando el deseo debe justificar su ROI. No se ama porque se siente. Se ama porque se puede.
Después dicen que es una distopía. Pero no hay nada más real que una cuenta que no alcanza, un beso postergado, y una puerta cerrada con una frase que intenta sonar tierna mientras confirma la sentencia: “No es que no quiera. Es que ahora no puedo.”
Fifteen Million Merits: cuando el amor necesita capital inicial
Algunos episodios de Black Mirror intentan proyectar un futuro deformado. Otros apenas necesitan reordenar lo que ya existe para exhibir el delirio normalizado del presente. Fifteen Million Merits (2011), segundo capítulo de la primera temporada, no es una advertencia: es un inventario. Una maqueta emocional y tecnológica del algoritmo en su estado puro, sin necesidad de metáforas. Todo está ahí, pero ligeramente amplificado, como una radiografía con zoom.
La vida en ese mundo consiste en pedalear. Literalmente. Los sujetos pedalean en una bicicleta inmóvil para generar energía y acumular méritos, una moneda virtual que sirve para comprar lo esencial —comida, artículos de higiene, estética de avatar— y también lo secundario: el derecho a saltar anuncios o silenciar pantallas. No hay castigo, ni violencia, ni exclusión visible. Solo hay diseño. Una arquitectura amable donde el disenso no se suprime: se vuelve inviable por falta de saldo.
El protagonista, un hombre silencioso que atraviesa la maquinaria sin entusiasmo ni queja, junta méritos con disciplina burocrática. No tiene un plan. No tiene un enemigo. Tiene una corazonada: que una mujer que canta merece ser escuchada. Y entonces hace lo impensable: invierte todos sus méritos —todo su capital simbólico, físico y emocional— para que ella acceda al único canal de ascenso social posible: un reality show que convierte singularidad en producto y deseo en entretenimiento. El gesto, que en otra época habría sido leído como romántico, aquí es una especie de transferencia financiera con esperanza colateral. Él no le da amor. Le da viabilidad.
Ella canta. El jurado —esos tres operadores del algoritmo con peinados de supermercado caro— la escucha con entusiasmo moderado, y le ofrece un contrato… pero no para cantar. Para ingresar a la industria pornográfica oficial del sistema. Le explican, con tono amable y lógica estadística, que su talento encaja mejor en otro rubro. Ella acepta. Él mira. Y ahí termina el sueño. No porque ella haya traicionado algo. Sino porque el sistema siempre estuvo preparado para que todo gesto auténtico tuviera su canal de distribución y monetización preconfigurado. La singularidad se tolera mientras sea vendible. El afecto, también.
El hombre reacciona. Se rompe. Aparece en vivo, con un fragmento de vidrio en la garganta, amenazando con cortarse frente a la audiencia. Denuncia la simulación, el absurdo, la crueldad implícita. Y el sistema, fiel a sí mismo, no lo cancela. Lo contrata. Le da un programa semanal para repetir su furia. Con escenografía, luces, sonido y cortinilla. Lo convierte en un nuevo producto. El disidente se vuelve premium. La rabia, si rinde, no molesta.
Ese es el verdadero corazón del episodio: no hay margen para la exterioridad. Todo puede ser capturado. El amor, la protesta, la renuncia, incluso el fracaso. Lo único intolerable es no participar. Y si parece exagerado, es porque todavía creemos que hay algo fuera de la interfaz.
Pero ese mundo ya existe. En ciudades piloto de China, el crédito social determina el acceso a bienes, servicios, permisos y beneficios. Se mide el comportamiento, la solvencia, las relaciones y hasta las opiniones. No hay represión: hay puntuación. En Estados Unidos, el sistema FICO ya cruza variables financieras con patrones de sueño, gramática de correos electrónicos, frecuencia de desplazamientos y rendimiento emocional ante ciertas apps. En Reino Unido, plataformas como ClearScore o Credit Kudos perfilan tu “confiabilidad afectiva” en función de cómo gastas, con quién compartes y cuán bien administras tus respuestas. El afecto no es una decisión. Es una calificación.
Y mientras todo esto avanza, hay una figura que empieza a sentirse fuera de lugar sin que nadie lo haya desplazado. El varón contemporáneo —ni misógino, ni conservador, solo desincronizado— sospecha que cada gesto suyo puede ser interpretado como un bug. No se queja en público, lo hace en las redes. No milita. Solo procesa, en silencio, que algo cambió y no lo actualizaron. Como si el sistema relacional hubiera dejado de reconocerlo, pero sin notificación de error.
Desde su perspectiva —y conviene insistir: desde su perspectiva— el vínculo afectivo exige hoy una alquimia sin receta: sensibilidad sin fragilidad, deseo sin ansiedad, inteligencia sin explicación. No quiere dominar. Quiere no fallar. Pero todo lo que aprendió parece haber sido archivado en un formato que ya no abre. Y lo que antes era iniciativa, ahora suena a interrupción. Así que espera. Sin saber si está aplicando, redimiéndose o simplemente intentando no estorbar. Como quien pide acceso a un sistema que ya no ofrece soporte.
No sabe si está a la altura. Ni siquiera sabe cuál es la altura. Solo pedalea.
Y mientras pedalea, el sistema le recuerda —sin decirlo— que toda singularidad tiene costo. Que ningún acceso es libre. Que el amor, como todo lo valioso, exige limpieza previa: emocional, simbólica o financiera. Él no lo dice, pero empieza a pensarlo como lo que cree que es: una aplicación de ingreso con scoring mínimo aceptable.
Entonces vuelve la imagen de Fifteen Million Merits: un hombre que lo da todo no por amor, sino por permitir que el amor ocurra dentro del sistema. Lo da todo, pero no alcanza. Porque el acceso ya estaba condicionado. Porque la historia ya venía escrita. Porque el gesto romántico, en este mundo, es apenas otra forma lenta de consumir saldo.
Muchos imaginan que empezar de nuevo puede hacerlos topar con un silencio administrativo, lo han sentido: que ya no se entra al amor, se aplica. Algunos incluso sufren —con una lógica tan predecible como egocéntrica— un credit scoring afectivo: una especie de buró emocional donde cada relación pasada deja una mancha, una cuota, una alerta roja. No porque el sistema lo exija. Sino porque él cree que así funciona.
Y el problema no es que eso exista. El problema es que cree que le pasa solo a él. Como si el mundo hubiera sido diseñado para ponerle obstáculos personales. Como si fuera el protagonista de un capítulo cuyo libreto ignora que la chica también pedaleó, también pagó, también falló.
Porque, en el fondo, no es el sistema lo que lo castiga. Es su narcisismo operativo. Como si el afecto fuera una moneda nueva. Y él aún estuviera esperando que lo acepten con billetes viejos. Y además, sin cambio.
Casa Tomada: cuando ya no te toca estar ahí
Algunos cuentos no envejecen: mutan. Se adelantan. Se disuelven en el presente con la elegancia de quien no necesita gritar para tener razón. Casa Tomada, ese relato corto y perfecto que Julio Cortázar publicó en 1946 en Los anales de Buenos Aires, es uno de ellos. Ya sabía lo que nosotros recién estamos empezando a entender: que la expulsión no siempre es un acto violento. A veces es un procedimiento.
El cuento transcurre en una casa antigua, heredada, en la que viven dos hermanos —Irene y el narrador— inmersos en una rutina apacible, silenciosa, casi ceremonial. Ella teje. Él colecciona libros franceses. No hay conflicto, ni urgencia, ni deseo de salir al mundo. Solo la continuidad de un orden íntimo que parece eterno. Hasta que un día, un ruido. Un movimiento. Algo que no se ve, pero que obliga a cerrar una puerta. Y después otra. Sin escándalo. Sin explicación. Hasta que lo inhabitable avanza. Y lo que era propio, de pronto, deja de ser accesible y ellos dejan la casa.
Durante años se leyó el cuento como una alegoría del miedo, de lo siniestro, del inconsciente, del peronismo, del antiperonismo y de cualquier cosa que necesitara una metáfora elegante. Pero releído hoy, Casa Tomada no es una historia de horror psicológico. Es un manual técnico. Una descripción exacta del tipo de desalojo que domina esta época: el que no necesita violencia, ni palabras, ni escena. Solo requiere una arquitectura invisible que reorganice los permisos de acceso.
Lo que ayer era discusión, hoy es notificación. Lo que era diálogo, hoy es interfaz. Lo que era ruptura, hoy es bloqueo.
Primero fue Facebook. Cuando alguien quería cortar un vínculo, no bastaba con dejar de responder: había que bloquear, borrar, desaparecer. El bloqueo en Facebook era el exilio digital: un ritual de poder. Pero con el tiempo, Facebook dejó de ser el territorio de los conflictos aspiracionales. Se volvió una plaza pública, almaceneros y promociones de 2x1. Una especie de feria de variedades del bajo consumo emocional. Hoy nadie corta a nadie por Facebook. Simplemente porque nadie quiere seguir habitando ahí. Fue, como en el cuento, la primera ala de la casa que dejamos cerrada.
Después vino Instagram. Estética cuidada, historias en loop, geopolítica afectiva segmentada. El corte ya no es drástico. Es silencioso. Dejar de ver, silenciar, archivar, deslizar. No hay escenas. No hay gritos. Solo una pequeña modificación del algoritmo: el otro desaparece del feed sin necesidad de explicación. Y si reaparece, es por error. O por filtración.
Pero el fenómeno excede el plano sentimental. En los trabajos también se replica la lógica de la casa tomada: un día tu correo deja de funcionar, el proyecto cambia de nombre, la carpeta compartida ya no está, y nadie te dice nada. Porque nadie tiene que decirte nada. Lo que está ocurriendo no es personal. Es estructural. Se reorganizó el mapa. Y tú ya no apareces en la nueva versión.
Y en el plano más inquietante —el de los vínculos, las casas, los espacios compartidos— ocurre lo mismo. Un día te das cuenta de que hay zonas donde ya no pueden estar. No porque alguien lo haya decidido. Sino porque una condición no visible, pero perfectamente operativa, ya se instaló. No amenaza. No reclama. Solo ocupa. Y lo que antes era tuyo —o podría haber sido— se vuelve inaccesible sin que nadie te lo diga.
No hay reclamo. No hay drama. Solo un sistema que, como en el cuento, te recuerda que ya no corresponde. Y tú, como tantos, no preguntas por qué. Solo entiendes que esta vez, no entraste a tiempo.
El crédito está en evaluación
Los algoritmos ya no predicen las relaciones. Las programan. Y como todo sistema que se precie, incluye excepciones, bloqueos y condiciones previas. Por eso no sorprende encontrarse con historias que parecen salidas de una distopía de bajo presupuesto, pero de altísima recurrencia emocional. No hay escenarios apocalípticos. No hay androides con metralleta. Solo un script emocional ejecutándose en loop sobre vínculos reales.
Doce años después, él creyó que esta vez sería distinto. Que había crecido, madurado, aprendido. Que ya estaba listo para eso que llaman vínculo estable —aunque la estabilidad fuera una métrica que jamás supo configurar—. La primera vez la perdió por omisión. Lo suyo no fue traición: fue administración paralela de afectos. Había otra. Pero no era oficial —aclaró, como quien justifica una descarga no autorizada—. El error no fue emocional: fue de interfaz. Ella lo descubrió. No por intuición, sino por Facebook. En aquel tiempo, las infidelidades todavía dejaban rastro. Y las rupturas se ejecutaban en tres pasos: bloqueo, borrado y desaparición. Como limpiar la caché del corazón.
Nunca volvió a encontrarla. Hasta que el algoritmo la resucitó. Otra red, otro peinado, la misma sonrisa, un poco menos de convicción. Le escribió como quien reanuda una serie pausada a mitad de temporada. Y contra todo pronóstico, ella respondió. Mensajes. Fotos compartidas. Recuerdos. Él aseguró que estaba solo. Ella tardó un poco más en separarse. El sistema hizo lo suyo: reanudó el vínculo, sincronizó ubicaciones, actualizó fotos.
Parecía que esta vez sí. Que el esfuerzo —ese pedaleo simbólico del varón contemporáneo con conciencia de género y cuotas pendientes— iba a rendir frutos.
Hasta que él le pidió que se quedara en un hotel.
No lo dijo con frialdad, pero tampoco con dramatismo. Fue apenas una frase, lanzada como quien avisa que hay polvo en obra o que falta el agua caliente. Una advertencia burocrática, sin intención de herir, pero con la precisión quirúrgica de un trámite administrativo. Ella no entendió. Él tampoco explicó demasiado. Dijo que no era por ella, era por la ex. Como si la aclaración resolviera el problema en lugar de amplificarlo.
No era una reforma. Era una grieta. Una fisura con la forma exacta de una excusa. Una de esas frases que no se olvidan porque no tienen tono: tienen protocolo. No hubo reproche, ni escándalo. Solo una pequeña reconfiguración del acceso. Como en Casa Tomada, pero al revés: no se cerraban habitaciones, se habilitaba la salida. Y no por intrusos visibles, sino por una presencia eficaz y firmada ante notario.
La ex no vivía ahí. No llamaba. No reclamaba. Pero seguía instalada en la escritura. La casa —esa casa donde habían empezado a imaginar algo parecido a la estabilidad— había sido financiada parcialmente con un préstamo informal y casi conyugal. No tenía fecha de vencimiento, pero sí poder de interferencia. No hablaba, pero seguía decidiendo. Era una cláusula afectiva no negociada. Una deuda sin mora, pero con intereses simbólicos acumulados.
Ella preguntó si eso no estaba resuelto. Él respondió con una frase que creyó adulta, madura, evolucionada: “Estoy por pedir un crédito para pagarle y cerrar el tema.” La dijo con tono de reorganización personal, como quien avisa que va a cancelar una suscripción innecesaria. Pero no sonó como él pensaba. Sonó a trámite. A plan de pagos. A reorganización contable del deseo.
Según él, era un gesto. Una muestra de compromiso. Una forma civilizada de barrer el pasado bajo la alfombra financiera. ¿Qué más podía hacer? ¿Por qué ella lo tomaba tan personal si era solo una formalidad? ¿Acaso no había amor? ¿Acaso no estaba, finalmente, intentando? Lo que no entendía —o se negaba a entender— es que su definición de intento seguía funcionando como un cálculo, como tiempo disponible, como puntos acumulados por pedaleo, pero en el contexto de la Casa Tomada.
Llamó al banco. Preguntó por tasas. Comparó plazos. Simuló escenarios. Calculó fechas de cierre y capacidad de pago. Quería amor. Pero necesitaba crédito. Y como no entendía por qué ella suspendió su presencia en el sistema, lo interpretó a su manera: creyó que le estaban evaluando la solicitud.
En su mente, el amor era eso. Un scoring afectivo. Un buró emocional donde cada gesto suma, resta o neutraliza. No entendió qué más debía presentar. Pensó que el pasado ya había sido amortizado. Que la deuda había prescrito. Que el deseo podía reestructurarse en cuotas. Que pedir un préstamo para desalojar la sombra de una ex era suficiente prueba de madurez emocional. Que amar, en definitiva, era asumir compromisos a plazo fijo y tasa variable.
En su relato, él ya había hecho todo. Presentó solvencia. Declaró intención. Exhibió esfuerzos. Pero nunca se preguntó cuánto costaba eso para ella. Si su solución la convertía en deudora solidaria. Si sus puntos bastaban para garantizarle felicidad.
Y la relación, como la hipoteca, quedó en suspenso. No rechazada. No cancelada. Solo sin resolución. Hasta que el crédito sea aprobado.