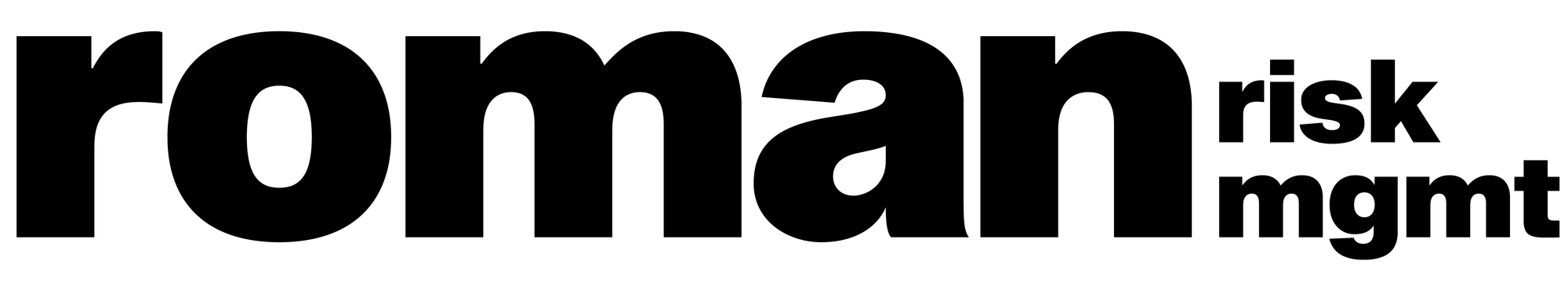La anomalía que no se dejó narrar: hacer la parte de uno

Hay momentos en que el sistema no necesita reafirmarse. Solo tiene que esperar. Porque todo lo que no encaja termina, tarde o temprano, pidiendo traducción. Esa es su forma más sofisticada de defensa: no la censura, ni la violencia, ni siquiera la absorción. Es el tiempo. La paciencia. La capacidad de restringir la existencia de algo a la medida en que pueda ser explicado.
Pero hay formas que no piden lugar. Ni reconocimiento. Ni destino. Y eso, en una época que mide todo en términos de impacto, es una amenaza. Porque no hay forma de capitalizar lo que no se ofrece como mercancía. No hay forma de gestionar lo que no exige eficacia. No hay forma de borrar del todo lo que nunca se quiso inscribir.
Al sistema no lo irritan las críticas. Las celebra. Las colecciona. Las subvenciona. Lo que no tolera son los gestos que persisten sin auditorio, los cuerpos que habitan su tiempo sin formar parte de él, los actos que no se escriben para ser recordados, sino para no traicionar una certeza mínima e intransferible.
Esa clase de anomalía no se combate. Se rodea. Se interpreta. Se estetiza. Se convierte en ejemplo. Pero, aun así, queda algo que no cierra. Algo que —por su silencio, por su desvío, por su negativa a convertirse en código— sigue perturbando.
No se trata de nombres. Ni de biografías. Ni de episodios rescatables. Se trata de eso que queda fuera del marco sin romperlo. De una persistencia que no responde a lógica alguna, pero que insiste con la regularidad de una convicción sin audiencia. Algo que se rehúsa a desaparecer del todo, pero también a convertirse en argumento. Y que, por esa misma razón, sigue ahí: como una pieza que no se acomoda, aunque todo el mecanismo haya sido diseñado para tolerarla.
Cuando el abandono se vuelve razonable, lo único radical es no acostumbrarse
Nadie recuerda el día exacto en que empezó. Porque no empezó. Se deslizó. No irrumpió como un ejército ni cayó como una bomba: se volvió costumbre. Primero fue una molestia menor: una rata muerta donde no debía estar. Después, una frase dicha sin convicción en una reunión de seguimiento: “Hay que recortar.” A veces el contagio no necesita expansión. Basta con aceptación.
Camus, 1947, no escribió sobre una plaga. Escribió sobre el consentimiento progresivo al abandono. Su ciudad no cae. Se reordena. A más muertos, más protocolos. A menos recursos, más innovación. Cuando ya nadie espera nada del otro, todo gesto de solidaridad parece torpeza. No hay censura. Solo administración.
La peste no produce héroes. Produce métricas. Y ajusta. No desde el poder, sino desde los procedimientos. No dice “esto es lo justo”, dice “esto es lo viable”. Ya no se combate lo injusto, se terceriza. Se externaliza la salud, se descentraliza la educación, se automatiza la ayuda. Y cuando el tejido está tan delgado que ya no hay nadie del otro lado del teléfono, cuando ya no quedan instituciones que abracen ni políticas que acompañen, cuando el Estado retrocede al punto de volverse eco, aparece una palabra que parece respuesta pero es consigna: “libertad”.
Una “libertad” que no es dicha como aspiración colectiva, sino como frontera. No como valor político, sino como blindaje afectivo. Unos, desde la defensa de sus intereses, la repiten con la seguridad de quien no espera nada de nadie, y por eso mismo no tolera que alguien aún espere algo de ella. Se presenta como una defensa del individuo, pero encubre un deseo más crudo: la falta de responsabilidad total, la neutralización del otro como demanda. En esa versión, “libertad” no es autonomía, es indiferencia legitimada. No es derecho, es dispensa. No es posibilidad, es renuncia: la forma elegante en que una sociedad aprende a desentenderse de sí misma.
El doctor Rieux no levanta banderas. No escribe manifiestos. No discute en un foro. Solo actúa. No porque crea que cambiará algo, sino porque entendió que la verdadera infección es la resignación elegante. La que se expresa con cifras, la que no se mancha las manos, la que firma desde su casa, en nuestros días, con firma digital y responsabilidad limitada.
Hoy no hay peste. Hay políticas que se presentan como inevitables, incluso cuando el daño es deliberado. Hay decisiones que esconden al autor, pero siempre tienen víctimas. Hay sistemas que ya no necesitan vigilancia, porque han convencido a los suyos de que no hay nada que vigilar.
La “eficacia” se volvió coartada. La crueldad, ventaja competitiva. El descarte, modelo de negocios. No se expulsa al que sobra. Se lo redefine como costo.
Lo verdaderamente eficaz del nuevo orden no es su capacidad de control, sino su talento para el consentimiento. Nadie lo impone. Todos lo ejecutan. Lo llaman “libertad”, pero es una renuncia distribuida.
Y cuando la peste pasa —porque siempre pasa— no deja ruinas. Deja convencidos. Que todo lo anterior era excesivo. Que el esfuerzo compartido era mentira. Que lo justo es lo que sobrevive.
No fue una película, fue un blueprint, la represión como tecnología exportable
La batalla no comienza cuando estalla la bomba ni cuando cae el primer soldado. Comienza cuando la ciudad ha sido cartografiada. Cuando los corredores están delimitados, las rutinas identificadas, los contactos codificados. Comienza en la sala de reuniones, no en la calle. Porque en Gillo Pontecorvo en La batalla de Argel (1966), muestra que el enfrentamiento físico es apenas la superficie. Lo que importa es lo que no se ve: la arquitectura del control. La verdadera batalla no es por el territorio. Es por el tiempo. Por quién actúa antes. Por quién define qué cuenta como amenaza antes de que la amenaza siquiera se formule.
Pontecorvo no narra una guerra. Narra un método. Y no cualquier método: el que inaugura la era moderna de la contrainsurgencia. El ejército francés no combate ideas. Combate patrones. Analiza. Clasifica. Segmenta. Cada acción del Frente de Liberación Nacional es leída como una variable. Cada atentado, como un dato más para afinar la estrategia. Cada gesto fuera del protocolo, como una disfunción a corregir. La represión ya no es castigo, es mantenimiento preventivo. No hay venganza. Hay eficiencia.
Lo más perturbador no es lo que muestra la cámara, sino cómo lo muestra. Porque La batalla de Argel no pone al espectador en el lugar de la víctima ni en el del verdugo. Lo deja en el centro exacto del sistema. Le permite entender cómo funciona. Le muestra que no hay márgenes: todo lo que no coopera es considerado un riesgo operativo. Y en ese gesto cinematográfico —quirúrgico, austero, implacable— se abre la paradoja: la película es tan precisa, tan rigurosa, tan fiel a la lógica del control, que terminó siendo utilizada como el mejor manual de tortura.
No es una metáfora. Es un hecho.
La dictadura militar brasileña la proyectó en sus centros de formación como ejemplo de cómo descomponer una ciudad insurgente y someter a “subversivos”. La CIA la utilizó en Vietnam para entender cómo enfrentar movimientos de resistencia que no se organizan en partidos ni en frentes armados visibles. La Escuela de las Américas —Fort Benning, Georgia— formalizó sus lecciones como parte del currículum en técnicas de contrainsurgencia y tortura que luego aplicaron las dictaduras del Cono Sur. Lo que se filmó como advertencia se interpretó como instrucción. Lo que se pensó como crítica fue leído como algoritmo.
Y ese mecanismo no es una excepción. Es un síntoma. Lo mismo le ocurrió a George Lakoff cuando escribió Don’t Think of an Elephant para mostrar cómo los marcos lingüísticos definían la política. Sus teorías fueron absorbidas por los think tanks conservadores, que las usaron para diseñar el discurso que él buscaba desarmar. Similar con Christian Salmon con Storytelling La máquina de fabricar historias y formatear las mentes y a Guy Debord, cuya Sociedad del espectáculo es hoy son parte del canon de escuelas de marketing. A Foucault, que escribió Vigilar y castigar para denunciar la anatomía de la disciplina, y terminó citado como lectura obligatoria en academias policiales. El poder no destruye la crítica. La refuncionaliza. La convierte en conocimiento útil. En herramienta.
La batalla de Argel no muestra una derrota militar. Muestra una pedagogía de la dominación. Enseña que el control no necesita ideología. Solo necesita metodología. Que la tortura no es un exceso, sino una técnica. Que el castigo no es reacción, sino administración. Que la ciudad no se pacifica: se gestiona.
Y hoy, cuando ya no hay colonias formales, ni guerras declaradas, ni dictaduras con bigote y charreteras, el método sigue activo. No se necesita un enemigo visible. Se necesita un flujo constante de datos. La vigilancia ya no se impone: se consiente. No se tortura. Se predice. No se elimina al adversario. Se lo vuelve irrelevante. Y si aún persiste, si aún insiste, se lo clasifica como anomalía. No se le responde: se le aplica una etiqueta.
La batalla sigue. Solo que ahora el frente es difuso. El enemigo, autoidentificable. La obediencia, automatizada. Y lo más perverso es que el modelo funciona. No porque reprima, sino porque convence. Porque ha logrado instalar la idea de que todo aquello que no se adapta, estorba. De que todo lo que no puede ser convertido en dato, es ruido. De que todo lo que no produce valor, debe ser descartado.
La película no envejeció. Tampoco se volvió profética. Lo que mostró ya estaba ocurriendo. Lo que anticipó ya había sido aprobado. Lo que documentó no era una aberración: era un procedimiento que necesitaba su propia estética para legitimarse. Que hoy funcione como crítica o como instrucción no depende del espectador, sino del sistema que la incorporó como parte de su sintaxis. No se replica. Se perpetúa. No se cita. Se implementa. Y lo más inquietante no es que aún pueda enseñarse. Es que ya no necesita ser enseñada.
El sistema puede absorber la crítica, pero hay cuerpos que no se dejan citar
Hay figuras que no entran. No porque el sistema no lo intente, sino porque al hacerlo se fractura el marco que las intenta contener. Malcolm X no fue una amenaza porque tuviera armas. Fue una amenaza porque su discurso no admitía adaptación. No hablaba para convencer, hablaba para no traicionarse. Y en un mundo que premia la negociación y celebra al moderado, eso —eso exactamente— es lo intolerable.
La fuerza de su palabra no estaba en el volumen, sino en la forma en que hacía estallar la retórica establecida sin necesidad de negarla. No gritaba contra la democracia: desnudaba su trampa. No deslegitimaba la integración: preguntaba a qué costo. No rechazaba el diálogo: exigía que fuera entre iguales. Era preciso, no incendiario. Pero en ese momento, en ese contexto, ser preciso era ser subversivo.
Su discurso más célebre, The Ballot or the Bullet, no ofrece un programa. Ofrece una postura. No una estrategia electoral, sino una ética. Dice que votar puede ser un camino. Pero advierte que, si ese camino solo sirve para validar la exclusión con buenos modales, entonces no es una solución: es una trampa con boleta electoral.
A diferencia de quienes adaptan el lenguaje del enemigo para hacerse oír, Malcolm X se negó a usar palabras que no le devolvieran dignidad. Por eso incomodaba a los blancos, pero también a muchos negros. Porque no apelaba a la piedad. Apelaba al juicio. Y no al juicio moral, sino al histórico. No hablaba de reconciliación, sino de respeto. Y no pedía justicia: demandaba soberanía.
Nunca aceptó la traducción. Y por eso, aún hoy, no puede ser completamente citado. Se lo nombra. Se lo canoniza. Se lo reduce. Pero no se lo reproduce sin alteración. Porque hacerlo implicaría reponer lo que más temen quienes lo celebran desde una distancia segura: la imposibilidad de pactar sin perderse.
En tiempos donde toda figura disonante es absorbida por una industria simbólica que convierte la disidencia en identidad de mercado, Malcolm X permanece como una anomalía. No porque no haya sido instrumentalizado —también él ha sido puesto en remeras, en hashtags, en discursos de oficina corporativa— sino porque su palabra, en su núcleo más denso, no puede ser domesticada. No se deja editar. No cabe en eslóganes. No puede convertirse en keynote sin traición.
Hoy, cuando toda crítica debe presentarse con propuesta, cuando todo gesto debe justificar su viabilidad, cuando todo grito debe venir acompañado de un pitch, su figura se vuelve aún más insoportable. Porque no pide nada. Solo se planta. Y al hacerlo, deja en evidencia el juego entero: que al sistema no lo perturban las demandas imposibles, sino los gestos que ya no le hablan.
Y ese gesto, el de Malcolm X, sigue vigente no porque invite a la violencia —como le acusaron— sino porque desactiva el chantaje permanente del consenso. Porque recuerda que hay momentos donde hablar como se espera es pactar con lo que se niega. Que hay lugares donde el lenguaje del poder no puede ser corregido, solo abandonado. Que hay vidas que no se alinean porque su valor no depende de ser admitidas.
No propuso integración. No buscó reconciliación. No ofreció garantías. Solo sostuvo, con una claridad insoportable, que hay veces en que la única forma de dignidad es la insumisión sin cálculo.
Y por eso, su gesto no puede enseñarse. Solo repetirse.
No creía que podía apagarlo, pero jamás dejó de cargar agua
Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en sentido contrario. Pudo observar el ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pequeño colibrí por qué se comportaba de esa manera frente a semejante peligro:
—¿Qué haces? —le preguntó.
—Voy al río —respondió él—. Tomo toda el agua que puedo con mi pico y la llevo al fuego para intentar apagar el incendio.
El jaguar sonrió.
—¿Estás loco? —le dijo—. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo?
—Por supuesto que no —respondió el colibrí—. Yo sé que solo no puedo. Pero el bosque es mi hogar y me ha dado todo; siento un inmenso amor por él. Nací en este monte que me ha enseñado el valor que tiene la naturaleza. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Sé que solo no puedo apagarlo, pero igual hago mi parte.
Pepe Mujica siempre hizo su parte, como nos relataba ayer Aimar Bretos, a quien le robé esta historia. No como símbolo de humildad. Como insistencia ética. Como anomalía lúcida. No creyó que pudiera apagar el incendio. Pero jamás dejó de cargar agua.
Lo escribió Caparrós con una claridad que duele: guerrillero, rehén, presidente, filósofo. Pero esa secuencia biográfica no explica nada si no se entiende el fondo: Mujica no atravesó el poder. Lo evitó. Lo administró con asco. Y cuando todos creyeron que lo había domado, se bajó.
Vivió lo que vivió no para demostrar que se puede, sino para evitar mentirse. Sobrevivió a la peste sin convertirse en ella. Cuando lo dejaron solo en un pozo durante años, no escribió un manifiesto. Esperó. Cuando llegó al gobierno, no hizo épica. Hizo lo posible. Y cuando el poder global le ofreció una puerta lateral hacia la inmunidad —cuando Biden le ofreció tratar su cáncer en Estados Unidos— contestó lo único que podía decir quien no se había entrenado para el privilegio: “No. Yo me atiendo en el hospital público, en Uruguay.”
No fue una frase. Fue una tesis. En un mundo que transforma cada decisión en cálculo, ese gesto fue una interrupción perfecta. No es que rechazó la ayuda. Rechazó la estructura que la vuelve excepción. Rechazó la lógica que convierte el acceso en premio. Rechazó ser parte del guion que exige que el colibrí, al final, se rinda.
A diferencia de tantos, Mujica no fue domesticado por el relato. No se volvió presidente para reconciliarse con el sistema. Ni para perdonar. Ni para brillar. Fue porque entendía que, si uno no está donde debe estar cuando puede, después ya no sirve de nada. Su austeridad no fue decorativa. Fue estrategia de fuga. Evitó los ornamentos —como Francisco— porque sabía que, en cierto punto, toda comodidad en el poder es complicidad.
Por eso incomoda. A la derecha, naturalmente. A la ultraderecha, con mayor precisión: esa que convirtió la brutalidad en eficiencia. Pero también a una parte de la izquierda que aprendió a sentarse en los directorios sin mirar hacia los márgenes. Mujica es el reverso de los Felipe González, los Ricardo Lagos: no gestionó su archivo, ni convirtió su pasado en lobby. Pero también inquieta a quienes, desde el otro extremo, todavía creen que la radicalidad necesita siempre el volumen del odio. La izquierda que no puede leer un mundo no previsto por el Manifiesto, o que sigue convencida —como Pablo Iglesias— de que no importa la mayoría, que se puede lograr algo desde ser minoría como único programa. Para unos, Mujica es una anomalía que no rinde. Para otros, un residuo que no se deja ordenar.
Por eso su figura no es ejemplar. Es incómoda. Porque demuestra que no se trata de ser perfecto, sino de no venderse barato. Porque no invita a imitarlo, sino a rendir cuentas. Porque cuando todos repiten que no se puede hacer otra cosa, aparece su voz —gastada, lenta, sin branding— para recordar que siempre se puede hacer la parte de uno. Aunque no alcance. Aunque nadie lo note. Aunque ya no importe.
Los sistemas sofisticados se protegen absorbiendo la crítica. Convertir la resistencia en personaje. El gesto ético en anécdota. La austeridad en marketing. Mujica no fue absorbido. Porque no entregó su forma de estar en el mundo a cambio de eficacia. Porque entendió que hay derrotas que salvan y victorias que ensucian. Porque creyó, hasta el final, que no hay gesto pequeño cuando lo que se defiende es un bosque entero.
Por eso su figura incomoda más que inspira. No ofrece salida, ni salvación, ni ejemplo. Solo un problema: ¿qué hacer con alguien que no pidió nada, no negoció nada, y aun así se mantuvo ahí, entero, haciéndolo como si todavía tuviera sentido? No fue mártir, no fue gestor, no fue ídolo. Fue un punto fijo en un mundo diseñado para que todo gire. Y eso no se celebra. Eso se soporta. Porque recuerda —con la brutalidad de lo que no busca impresionar— que aún es posible sostener una vida que no se traduzca. Ni a precio. Ni a consigna. Ni a rendimiento.