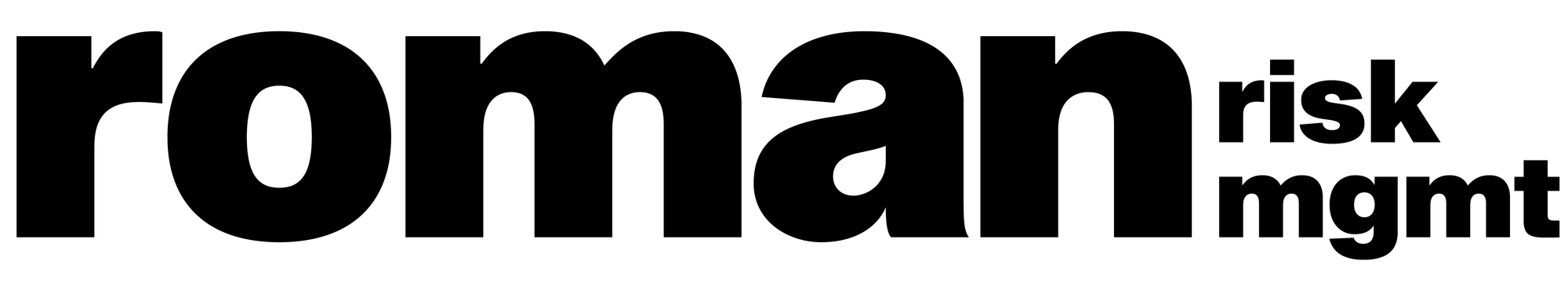Lo que une a un socialista en Nueva York con las células del nuevo poder popular

El eco del Capitolio
"El fuego se está apoderando. Y si quemamos, tu ardes con nosotros.”
Durante un tiempo, el poder fue capaz de ocultar su fragilidad tras el brillo de sus rituales. Bastaba con vestir a los condenados, maquillarlos, entrenarlos en el arte del espectáculo y enviarlos a la arena. La clave no era la violencia —eso era lo de menos—, sino la coreografía. Que los distritos vieran a sus tributos como excepciones, como productos de mérito, no como síntomas de un sistema. Que el dolor fuera admisible mientras fuera estético. Y que la esperanza no naciera del colectivo, sino del azar.
Juegos de Hambre no fue una metáfora: fue una confesión.
El Capitolio no temía a las armas ni a los motines. Temía al recuerdo. Temía que alguien, en medio del decorado, se acordara de que alguna vez fueron mayoría. Por eso la vigilancia no era policial, era cultural. Por eso los ganadores no volvían como sobrevivientes, sino como influencers: vestidos por diseñadores, convertidos en marca, domesticados en el lenguaje del privilegio.
Pero incluso los mejores dispositivos de contención tienen un punto ciego. No pueden procesar la deserción voluntaria. No saben qué hacer cuando los engranajes se niegan a girar. Cuando no hay barricadas, pero sí renuncias sutiles. Cuando no hay panfletos, pero sí ausencias. El poder puede anticipar la rebelión, pero no el retiro de legitimidad. Porque ahí no hay enemigos, hay vacíos.
La caída no comienza con una consigna. Comienza con un silencio. Con un gesto casi imperceptible. Como cuando el estilista baja los ojos. Como cuando el operador de cámara decide no encuadrar una lágrima. Como cuando el maquillador deja sin brillo los labios del tributo. No por disidencia, sino por hartazgo. Por una fisura invisible que se abre sin permiso ni épica.
Y ahí, justo ahí, es donde empieza la historia que todavía no nos han contado. La del cambio que no llega con ruido, sino con omisiones. Con deserciones mínimas. Con transferencias de lealtad que no se anuncian, pero se ejecutan. Como una donación inesperada. Como una decisión que subvierte la lógica del espectáculo desde dentro, sin romperla: simplemente dejando de sostenerla.
Sorry We Missed You
“Si llegas tarde otra vez, te penalizamos. Si faltas por enfermedad, te penalizamos. Si reclamas, te reemplazamos.”
En Sorry We Missed You, la tragedia no estalla: se acumula. No hay un clímax ni una muerte escénica, sino una degradación progresiva donde cada día de trabajo es una renuncia más. La promesa del autoempleo se convierte en una cadena. El paquete que no se entrega a tiempo es una metáfora de algo más hondo: el mundo que debía llegar, pero no llegó. O peor, que llegó disfrazado de libertad.
La película no trata sobre pobreza. Trata sobre el engaño. Sobre cómo se instala un régimen económico que no necesita represión, porque ofrece ilusiones: eres tu propio jefe, manejas tus tiempos, eliges tu destino. Hasta que descubres que el algoritmo decide tus rutas, el sistema tus penalizaciones, y tu familia… el costo colateral.
Esa es la herencia que hoy se disputa. No el capital financiero, sino la gramática del trabajo. Ya no se hereda una empresa: se hereda una plataforma. Ya no se hereda una fábrica: se hereda una deuda. Y lo que está en juego no es el relato de la épica, sino el margen de autonomía frente al sistema que se vendió como oportunidad.
Porque lo que el viejo poder no logra procesar no es que lo critiquen. Es que ya no lo necesitan. Que mientras produce discursos sobre meritocracia, hay otros —más callados, más tercos, más mínimos— que producen comunidad, trazabilidad, sentido. No desde arriba, sino desde el reparto. No en el Nasdaq, sino en la distribución de la última milla.
Y entonces, se produce el silencio. No el solemne, sino el técnico. El que suena cuando los nuevos actores ya no discuten con el sistema: lo reemplazan. El que se escucha cuando el capital simbólico se convierte en sobrepeso. Y los herederos —blindados, amargos, autocelebratorios— lo intuyen. Porque nadie les disputa su corona: simplemente, ya no vale nada.
Wall Street como barómetro involuntario del poder popular
Hay momentos en que el sistema detecta la amenaza antes que los discursos. No necesita que nadie proclame “revolución”; le basta con notar un desvío en sus propias métricas. Y cuando eso ocurre, no hay gritos ni disturbios. Solo alarmas silenciosas en las terminales de control.
Eso pasó la noche en que Zohran Mamdani ganó su primaria en Nueva York. En los reportes de campaña apareció una cifra imposible de neutralizar: los empleados individuales de Wall Street —no militantes, no outsiders, sino analistas, operadores, empleados de la última línea, sus junior analysts, incluso ejecutivos de nivel medio— habían donado más dinero a Mamdani que todos los grandes bancos juntos a su contrincante.
No fue un gesto simbólico. Fue un desvío presupuestario. Como si el Capitolio descubriera que los técnicos de sonido y los vestuaristas estaban financiando a la insurgencia. No por ideología, sino por hartazgo. No por épica, sino por desafección.
El pánico no se desató solamente por lo que Mamdani prometía —y muestra voluntad y capacidad de ejecutar—, sino por quiénes lo financiaban. Algunos incluso intentando falsear sus identidades. El sistema sabe cómo contener el ruido externo. Lo que no puede metabolizar es la pérdida de obediencia interna. Porque cuando la fidelidad se resquebraja desde los escritorios intermedios —desde adentro de las oficinas, desde las cuentas personales—, ya no se trata de un margen ideológico. Se trata de una fuga estructural.
Ese clic —ese movimiento de mouse que transfiere veinte o treinta dólares, sin aspavientos— tiene un efecto que ningún algoritmo de riesgo anticipa: el consentimiento ha dejado de ser automático. La distopía se ha invertido. Ya no son trabajadores aspiracionales intentando parecerse a sus jefes.
Como si el viejo espíritu del socialismo cooperativo, de los sindicatos industriales, de las mutuales con biblioteca y fondo común, hubiera mutado —no en los márgenes, no en las asambleas—, sino en el personal operativo de Wall Street. No en nombre de Marx, sino por saturación. No por militancia, sino por el cansancio de haber jugado demasiado tiempo a ser como los de arriba sin jamás llegar. Una clase media endeudada, bien vestida y sin herencia, que ahora intuye que obedecer ya no le garantiza ni estabilidad ni respeto.
Son empleados que empiezan a imaginar otra forma de poder. No alternativo. Real.
Y ese es el verdadero dato. No que haya emergido un nuevo liderazgo. Sino que el viejo ya no funciona. Ni puertas afuera. Ni puertas adentro. Y que incluso quienes lo sostenían han comenzado, sin decirlo, a soltarlo.
El socialismo urbano como estrategia técnica, no consigna
El caso Mamdani desactiva, con elegancia, la caricatura del socialista romántico. No llegó en nombre de la utopía, sino del presupuesto participativo. No agitó promesas, sino métricas. No montó escenografías; construyó estructura. Su victoria no fue el efecto de un gesto testimonial, sino el resultado de una arquitectura meticulosa: redes locales, organización de base, disciplina electoral y un dominio quirúrgico del ground game. Desde el Bronx hasta Queens, su plataforma no solo caminó barrios: los mapeó, los escuchó, los codificó.
Cada rincón de su campaña parecía operar como una APP gamificada y conductual: abierta, interoperable, precisa. Cooperativas de vivienda, defensa contra desalojos, control de rentas, asesoría fiscal popular. No promesas. Herramientas. Como si el socialismo, por fin, hubiera aprendido a hablar el idioma de los formularios online, de los pliegos legislativos, de los tableros de ejecución presupuestaria. No para adaptarse al sistema, sino para infiltrarlo con la frialdad de un software libre que reescribe las funciones desde adentro.
Eso fue, justamente, lo más irritante para sus adversarios: no que Mamdani pensara distinto, sino que lo hiciera mejor. Que allí donde la política tradicional producía eslóganes, él ejecutaba lógicas. Que mientras otros traducían demandas populares en retórica moral, él las traducía en partidas asignadas, marcos legales, reglamentos. Como si el viejo ethos socialista se hubiera reencarnado, esta vez, no en una fábrica, sino en una hoja de cálculo.
Y lo más desconcertante: funcionó.
Funcionó no porque haya cambiado los sueños, sino porque entendió que no bastaba con soñarlos. Que en la ciudad donde se concentra el capital del mundo, no alcanza con tener razón: hay que saber ejecutar. Mamdani no llegó a emocionar. Llegó a operar. Y lo logró sin aparato, sin padrinazgos, sin la maquinaria clientelar que suele disfrazarse de base territorial. Logró que el socialismo dejara de ser una consigna estética y se volviera un sistema operativo.
Y eso, en Nueva York, fue una herejía.
Un outsider que no vino a negociar: la derrota del establishment en su propio patio
Lo que el Partido Demócrata no puede perdonarle a Mamdani no es su ideología. Es su eficacia.
No vino a mendigar un espacio en la mesa. No pidió escaños simbólicos ni licencias para agitar la bandera progresista sin molestar al capital. Vino a ganar. Con calendario, con método, con base real. Sin excusas, sin padrinos, sin branding.
Eso es lo que descoloca: que un outsider no solo entre al sistema, sino que lo hackee en su idioma. Que no se limite a denunciar, sino que ejecute. Que no pretenda “representar a los que no tienen voz”, sino construir un bloque de poder que habla en nombre propio. Joven, racializado, sin herencia política ni empresarial, Mamdani no encajaba en ninguna de las plantillas que el partido tenía diseñadas para sus excepciones toleradas. No era útil como minoría simbólica. No era decorativo. Era eficaz.
Por eso un directivo de la industria financiera —un sionista disfrazado de rabino— salió a acusarlo a los gritos de “izquierdista radical” y “anti-Israel”. No porque Mamdani hubiera atacado a una fe, sino porque estaba poniendo en riesgo los subsidios que esa red empresarial recibe de la alcaldía de Nueva York. Porque lo que estaba en juego no era la identidad, sino la renta. El disfraz no era religioso. Era contable.
La figura del outsider funcional desnuda el cálculo cínico del sistema: se puede tolerar al marginal siempre que no ponga en riesgo los márgenes. Mientras no gane. Mientras no desarme la arquitectura contable de los acuerdos. Mientras sepa perder con dignidad o negociar con gratitud. Pero esta vez el margen se volvió centro. Y el sistema, centro del escenario, quedó desnudo.
Lo que ocurrió no fue solo una disputa de narrativas. Fue una toma. El software electoral del partido fue reprogramado desde abajo. No con slogans, sino con padrones. No con carisma, sino con disciplina. No con dinero, sino con calle. Y lo peor —lo intolerable— es que no hubo error técnico. La máquina funcionó como debía. Solo que esta vez, la instrucción venía de otro lado.
No hubo fraude. Hubo eficacia.
Coda final: el pequeño capital contra el gran capital
Mientras Mamdani hacía temblar al Partido Demócrata desde Nueva York, en América Latina se multiplican señales de una disonancia similar. No en las instituciones, sino en las calles. No como revolución, sino como red. En barrios, ferias, pueblos y periferias urbanas, comenzaban a emerger dispositivos que conectan a pequeños comerciantes, sindicatos informales, cooperativas barriales y trabajadores por cuenta propia en una trama que no pedía permiso, ni audiencia, ni fondos de capital riesgo.
No llevan logos sofisticados ni eslóganes globales. Pero sí un marketing afilado: simple, pegajoso, casi táctico. No hablan en nombre de nadie. Ejecutan. Registran contactos como activos de una red, hacen inteligencia territorial, trazan rutas, reconocen patrones de uso y comienzan a anticipar eventos. Operan sin cobertura satelital, pero con control territorial. Y aunque su escala es menor, su estructura se aproxima más a una célula que a un comercio: no buscan visibilidad, buscan eficacia. No operan desde la nube, sino como unidades en superficie. Bajo radar, pero con misión. No gritan: infiltran.
Wall Street lo está entendiendo antes que nadie. No porque lo dijera el Wall Street Journal, sino porque se le empezaron a mover patrones de futuros en sus estadísticas probabilísticas. Los indicadores que anticipan. Porque allí donde aún hay informalidad inerte, ahora pueden aparecer indicios de sistemas. Donde hay precariedad dispersa, ahora empiezan a detectarse bases de datos. Y donde solo existía fragmentación, pueden emerger patrones de lealtad. No romántica. Conductual. Con recompensa. Con algoritmo de repetición.
El capital, más que nadie, reconoce el peligro de aquello que no puede dirigir. Y eso es lo que une el caso Mamdani con la mutación que empieza a irradiarse desde el sur: que ya no se trata de derrotar al sistema, sino de volverlo irrelevante. Que la competencia no es solo ideológica, sino funcional. Que la verdadera amenaza no es el conflicto, sino la construcción de otro circuito —más pequeño, más precario, más artesanal— pero capaz de retener algo que el capital creía exclusivamente suyo: la capacidad de organizar.
Y todo empezaría en los márgenes de uno de los barrios judíos de la Ciudad de México.