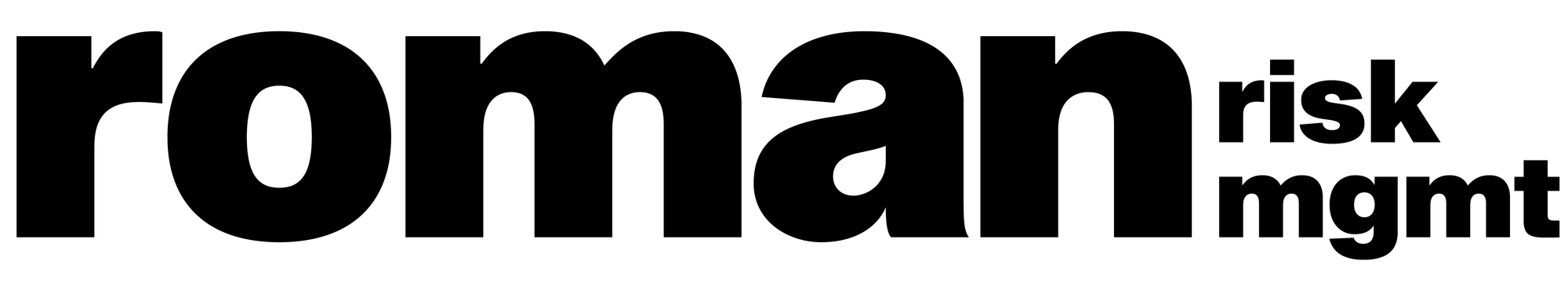Todo lo sólido se recodifica en el aire. Esto no estaba en el roadmap

En 1769, en un salón de Viena alumbrado por velas altas y promesas de modernidad, una máquina jugó su primera partida de ajedrez. Tenía cuerpo de madera, rostro de cera y un turbante que le daba un aire de oráculo otomano. Movía las piezas con firmeza, sin mirar al rival. Y ganaba. Una y otra vez.
Los espectadores —ilustrados, matemáticos, aristócratas de librea— no sabían si aplaudir la ciencia o temer al artificio. Se hablaba de un nuevo tipo de pensamiento, de la razón trasladada al mecanismo, del amanecer de un siglo sin errores humanos. Nadie quería saber cómo funcionaba realmente. Querían creer. Querían que fuera cierto que la inteligencia podía construirse.
Durante largos años, aquella máquina recorrió Europa como si fuese un profeta mudo. Y aunque con el tiempo se supo que dentro del gabinete había un operador, encogido entre engranajes y poleas, el efecto no se deshizo. El truco era una metáfora demasiado potente para desecharla: el intelecto, como el fuego, podía domesticarse.
Y quizás ahí empezó todo.
Porque desde entonces, nunca dejamos de construir máquinas que simulan pensar. Algunas con apariencia amable. Otras disfrazadas de protocolo. Todas hechas para repetir el gesto: mover las piezas con autoridad, mientras bajo la mesa alguien —o algo— ejecuta las órdenes sin preguntas.
Después llegó una época en que las ideas se incubaban en garajes. Después vinieron los coworkings, las aceleradoras, los fondos con presentaciones de 10 slides y las métricas de usuarios activos semanales. Hoy, incluso el delirio necesita estructura. Como si lo que alguna vez fue utopía hubiera sido convertido en workflow. Como si las ideas ya no se soñaran, sino que se subieran al sandbox de un PM con deadline.
Y cuando la estructura no alcanzó, se intentó la disrupción. Marchas, manifiestos, plazas ocupadas. Por un momento pareció que lo real podía ser interrumpido. Pero incluso esa anomalía fue absorbida. Como “Occupy Wall Street”, que comenzó como interpelación radical y terminó citado en presentaciones de innovación social, auspiciadas por BlackRock.
En algún momento del último año, mientras el mundo afinaba APIs para integrar más de lo mismo, un error de cálculo empezó a replicarse sin pedir permiso. No fue presentado en un evento. No se filtró a TechCrunch. No se vendió como solución: se comportó como diagnóstico.
Desde afuera parecía otra excentricidad más de alguien que no entendió cómo se juega el juego. Desde adentro, era otra cosa. Una forma de programar no lo posible, sino lo necesario. Una anomalía que no se corregía. Un sistema que no buscaba fit, sino fisura. No era una solución. Era un gesto.
El pecado original de las plataformas
El pecado original del capitalismo digital no fue la automatización. Fue su puesta en escena. Nos prometieron algoritmos, pero nos dieron filipinos con interfaces. Nos hablaron de inteligencia artificial, pero lo que entregaron fueron miles de trabajadores en Bangalore haciendo clics coreografiados desde sistemas de moderación disfrazados de "machine learning". Robots que barren casas en Chicago, teleoperados desde Manila. Autos que parecen autónomos, pero obedecen señales enviadas por operadores mal pagados en centros de comando ocultos.
El truco no está más bajo la mesa. Está naturalizado. Invisibilizado por convenios de confidencialidad y dashboards color pastel. Como el autómata de Von Kempelen, las plataformas de hoy son máquinas que simulan pensar, pero no deciden nada. Alguien, siempre, está moviendo las piezas. Solo que ahora no es un aristócrata eslovaco con un enano armenio escondido entre poleas: es una red global de operadores invisibles, mal pagos y descartables, reproduciendo el mismo truco —solo que sin prestigio, sin misterio, y sin pausa para el aplauso.
Von Kempelen creó una farsa ilustrada. Pero era honesta en su artificio: aún con el truco, insinuaba una promesa. Una promesa de que lo mecánico podía contener una sombra de pensamiento.
Hoy, ese gesto se ha degradado. Lo que alguna vez fue artificio revelador se volvió automatismo funcional. Lo que Benjamin llamaba “aura” —esa irrepetibilidad que da sentido a una obra, incluso a un engaño— ha sido reemplazada por la lógica del rendimiento.
Ya no importa si la máquina piensa. Importa que no se caiga. Que cargue en menos de tres segundos. Que genere engagement.
El aura fue sustituida por el dashboard. La singularidad, por el scroll infinito. La pregunta por el sentido, por la tasa de retención.
No hay más truco bajo la mesa. Porque ya no hay ilusión que proteger. Solo un simulacro que se ejecuta en tiempo real, sin autor, sin espectador, sin memoria.
El taller del impostor
El primer prototipo de Kempelen no nació en una incubadora. Nació en un café sin franquicia, con un Wi-Fi que fallaba cada tres pestañeos y una notebook al borde del colapso térmico. No hubo inversores tomando nota, ni pitches grabados para YouTube. Solo una mesa pegajosa, una libreta negra doblada y la idea —absurda, urgente, persistente— escrita en tinta sepia: que era posible construir una inteligencia comercial sin pedirle permiso al sistema que administra la economía, los datos… y también el relato.
Mientras otros afinaban presentaciones en Figma, nosotros corregíamos errores de sintaxis en un archivo llamado kaos_v01.py. No por romanticismo, aunque las primeras cinco letras lo sugirieran, sino por necesidad. Porque no había recursos, pero sí había método. Y, sobre todo, había una convicción: que el verdadero valor no estaba en la estética del software, sino en su capacidad de intervenir lo real.
En Neuromante, William Gibson imaginó un mundo donde los hackers se conectaban al ciberespacio como quien entra a una trinchera. Donde el teclado era un arma y el código, una forma de agresión quirúrgica. No había startups. Había operadores periféricos: tipos quemados por dentro, programando en la frontera del sistema.
Nosotros tampoco escribíamos soluciones. Trazábamos fisuras. No queríamos diseñar experiencia de usuario: queríamos romper la sintaxis del sistema. La terminal no era una herramienta: era un punto ciego. “Un artefacto de interferencia”.
Las plataformas hablaban de usuarios activos mensuales. Nosotros hablábamos con ferreteros y dueños de tiendas de materiales para la construcción, que no sabían cómo fijar precios. Otros optimizaban funnels de conversión. Nosotros preguntábamos si alguien tenía señal para cargar la interfaz. Era otro idioma. Otro mundo. Pero nadie parecía notarlo.
Por eso Kempelen fue, desde el inicio, un acto de herejía metódica. Un turco mecánico invertido. No escondíamos al humano detrás de una interfaz: el humano era todo lo que había. No porque creyéramos en el mito del genio solitario, sino porque sabíamos que el mito del algoritmo autónomo era aún más falso. Lo que se vendía como automatización era precarización encubierta. Lo que se presentaba como eficiencia era dependencia escalada. Nosotros, al menos, no mentíamos.
Todo el proyecto cabía en un puñado de comandos y en una red de personas, red de dos a tres nodos simultáneos, con suerte, que no tenían nada que perder. Y eso era una ventaja. Porque cuando no hay nada que proteger, es posible pensar desde cero. Sin deuda técnica, sin deuda simbólica, sin deuda política.
Kempelen no nació para ser escalable. Nació para ser contagioso. Para digitalizar no las funciones, sino las capacidades de quienes sabían tomar decisiones en contextos que los PowerPoints no logran pronunciar. Fue una respuesta a un sistema que confundió complejidad con ornamento y olvidó que la inteligencia no se simula: se produce.
Síntomas del sistema enfermo
Durante años, el capitalismo digital cultivó una promesa estética: que todo lo complejo podía volverse simple, siempre que estuviera mediado por una app. La consigna era clara: el software lo resolverá. Y cuando eso fallaba, había otra línea de defensa: el algoritmo lo ajustará. Así se construyó un ecosistema donde la falla no se admite —se maquilla, se pivotea, se actualiza en la próxima versión.
Pero la realidad, esa que no se renderiza en alta definición, terminó filtrándose.
Las apps dejaron de resolver y empezaron a reciclar fricciones. Los marketplaces ya no democratizan el acceso, lo cartelizan: estrangulan márgenes, penalizan la diferencia, convierten a cada vendedor en rehén de su propio stock. La lógica de optimización constante que se les impone a los negocios pequeños no mejora sus resultados: les exige alinearse con un sistema que fue diseñado para excluirlos.
Los sistemas dicen que predicen. En verdad, entrenan sumisión. No aprenden de la realidad: la modelan hasta que se parezca a sus métricas. Las llamadas “mejores prácticas” son, en el fondo, jaulas de compliance disfrazadas de eficiencia. Se repiten sin contexto, se implementan sin criterio, se ajustan sin comprensión. Cada campaña automatizada es un loop que no vende más, solo amplifica el silencio con estética de targeting.
Y cuando el negocio no crece, no es culpa del sistema. Es culpa del usuario que “no aprendió”, del local que “no innovó”, del comerciante que “no migró a la nube”. El discurso de la culpa individual se volvió el verdadero backend del sistema: su defensa ideológica más rentable.
Porque lo que está roto no es el código. Es el diseño. Un diseño que ya no puede ocultar su deterioro estructural. Que promete autonomía y entrega vigilancia. Que habla de transformación, pero solo reproduce una dependencia más sofisticada.
El sistema no colapsa con estruendo. Se corroe en silencio. Como la mente que se niega a reconocer su propio agotamiento, las plataformas todavía sonríen mientras repiten que todo “está en beta”. Pero ya no hay actualización posible que corrija el problema. Porque el bug no está en el software. Está en la idea de que esto era inevitable.
Los cómplices del simulacro
El truco no se sostiene solo. Siempre hay quien acomoda las piezas, quien distrae al público, quien repite la consigna como si fuera doctrina. Y el capitalismo digital —ese teatro de eficiencia montado sobre la precariedad— ha sido sostenido no solo por sus ingenieros, sino por una legión de funcionarios, proveedores, consultores y celebrantes que convirtieron el simulacro en protocolo.
Las tecnológicas que repiten “digitalización” como si fuera redención. Las incubadoras que celebran modelos de negocio que no entienden, pero igual premian. Los bancos que hablan de innovación mientras siguen pidiendo estados contables impresos. Las consultoras que no pisan un mercado, pero redactan hojas de ruta para transformarlo. Los fondos que financian "startups para la inclusión" que solo escalan en San Francisco… o en los hijos de políticos y grandes empresarios.
Y luego están los manuales: los de siempre. Los que explican cómo escalar, cómo presentar, cómo medir, cómo postular. Todos pensados para otros mundos, pero aplicados sobre este con la violencia burocrática de lo global que no escucha. Así se normativizó lo anómalo: la exclusión disfrazada de eficiencia, la dependencia envuelta en diseño responsivo.
Pero el simulacro también tiene cómplices más íntimos.
Aquellos que sabían que algo no cerraba —aunque fuera solo en su mente—, pero no dijeron nada. Los que en privado reconocían que estábamos tocando una fibra incómoda, pero en público cambiaban de tema. Los que intuían que no era solo una app, sino una declaración. Y, sin embargo, dudaban. No del proyecto, sino de su envoltorio.
No los movía la convicción. Los guiaba una coreografía ya ensayada: asentir sin comprometerse, elogiar sin apostar, dejar que el tiempo y el mercado hicieran el trabajo sucio. Žižek lo advirtió: ya no es necesario creer en el sistema para obedecerlo. Basta con saber que todos lo hacen. El cinismo ya no es una disidencia privada: es parte de la interfaz. Se lo integra al pitch, se lo presenta como madurez estratégica. Se lo premia. Se lo fondea. Y así, el simulacro ya no necesita guardianes. Solo asistentes que, con una sonrisa, repitan el mantra de la viabilidad.
Aprovechando ese escepticismo —y también el silencio de los supuestos inversores seriales— volvimos al único lugar que importa: el mercado. A las calles, a los negocios que venden con lo que hay, a los que deciden sin Data Studio. No fuimos a validar una hipótesis: fuimos a ensuciarnos los pies. A cuestionarnos si estábamos realmente en lo cierto, o si habíamos construido una teoría brillante para otro planeta.
Y lo que encontramos fue doble.
En lo fundamental, teníamos razón: el camino era correcto. Aunque arriesgado, solitario y sin apoyo financiero, era el único que tenía sentido en un entorno colonizado por herramientas que simulan ayudar mientras organizan la dependencia. Pero en una cosa nos habíamos equivocado: el nombre.
Kempelen era una pieza perfecta en el ajedrez del sarcasmo ilustrado. Una referencia densa, precisa, irónica. Pero allá afuera —donde las decisiones no se toman con slides, sino con deuda— ese nombre no pegaba. No sonaba. No convocaba. Era demasiado abstracto para el comerciante que pelea con proveedores; demasiado críptico para la ferretería que quiere vender sin intermediarios.
Lo entendimos no desde la renuncia, sino desde el oído. Desde la humildad del que escucha. Y así llegó KaosX: no como marca, sino como código. Con la K de la ironía todavía visible. Y con una X que no busca misterio, sino corte. La marca de lo que no puede ser reducido, lo que no se explica en inglés, lo que no pide permiso para sonar.
Por eso no esperamos aplausos. Ni prensa. Ni adopción masiva vía Apple Store o Google Play. Aún no pasa. Pero sabemos que va a pasar. No porque lo digan los modelos, sino porque ya estuvimos ahí.
Cuando más de un cliente nos dijo que duplicar ventas en un año era imposible, lo hicimos en nueve meses. Cuando apostamos a un crecimiento del 20% en un trimestre, nos dijeron que era optimismo. Hasta que sucedió. Cuando creamos T4Action, nos adelantamos tres años a las tecnológicas que hoy prometen lo mismo con nombres más largos y menos pulso.
Y también cuando cruzamos líneas más sensibles. Como cuando aplicamos teoría de urban warfare a la lógica comercial de las farmacéuticas y sus redes de distribución, lo que nos obligó a ejecutar, con emergencia, una extracción táctica de la industria. No porque fallara la estrategia. Sino porque el diagnóstico fue demasiado preciso y rozó un núcleo de datos que sostiene no solo el negocio, sino todo el engaño “científico” y comercial.
Esa experiencia no nos hizo más prudentes. Nos hizo más claros. Porque cuando entiendes el truco, ya no lo puedes reproducir. Y cuando sabes que lo real puede ser intervenido —sin pedir permiso al mercado, al capital o al algoritmo— entonces ya no se trata de convencer: se trata de esperar el momento en que otros también lo vean. O de mostrárselos.
KaosX
Durante semanas nos han repetido la pregunta con esa cortesía forzada que esconde desprecio: ¿Pero esto escala?
Como si la única inteligencia válida fuera la que puede ser vendida en serie. Como si toda anomalía que no pueda licuarse en unit economics debiera archivarse como anécdota. Como si lo real, para ser legítimo, necesitara pasar por una incubadora, tres capas de PowerPoint y la validación de alguien que nunca salió de WeWork. Preguntan por la estrategia de salida, como si no entendieran que algunas ideas no nacen para salir, sino para entrar. Para perforar la superficie. Para quedarse.
Nosotros escuchamos. Tomamos nota. No porque creamos en el juicio, sino porque sabemos algo que ellos no: que esas preguntas, formuladas en lenguaje técnico, son el equivalente neoliberal del miedo. Un miedo sofisticado, con métricas y slides, pero miedo al fin. Miedo corporativo. Miedo a perder el control del discurso. A no ser los primeros en nombrar lo que viene.
Nunca nos interesó refutar el modelo. Bastará con funcionar por fuera de él. No hará falta levantar otra doctrina. Solo dejar de repetir la anterior.
Dirán que no es replicable. Que es raro. Que el usuario promedio no lo va a entender. No lo dirán como diagnóstico. Lo dirán como defensa. Porque lo van a entender. Y eso es lo que no van a poder permitir.
KaosX no está naciendo para resolver un problema técnico. Está por desplegarse para exponer una mentira estructural: que la inteligencia digital debe organizarse según las reglas del capital, el lenguaje de la eficiencia y el tono neutro de quienes nunca arriesgan nada más que su reputación.
En unas semanas —cuando lo real empiece a contagiarse, sin marketing, sin promesas, sin beta pública—, cuando un piloto mínimo, casi en solitario, empiece a corroer sin aviso lo que se presenta como establecido, no habrá pitch para inversores ni onboarding para usuarios ni comunicados estratégicos cuidadosamente redactados en tercera persona plural. No habrá anuncios. No habrá relato. No porque falten respuestas, sino porque —como en todo sistema que se protege con preguntas mal formuladas— la sola aparición de la anomalía vuelve innecesario el argumento. Porque cuando el lenguaje se usa para blindar lo que no puede explicarse, toda explicación deviene complicidad. Y lo único verdaderamente transformador ya no es intervenir el código, sino dejar de hablar en su idioma.
Sino porque —como en el cuento de Kafka— la puerta estaba abierta, pero nadie dijo que entrar era posible. La pregunta no apuntaba a la verdad. Era, en sí misma, el mecanismo del encierro.
Porque cuando la pregunta está mal formulada, lo más subversivo no es contestarla. Es ignorarla.